La justicia del revés: el juicio es contra Elisa Mouliaá
El reciente juicio contra Íñigo Errejón por la denuncia de agresión sexual presentada por Elisa Mouliaá pone en evidencia cómo el sistema judicial puede revictimizar a las mujeres. A pesar de ser la víctima, Mouliaá fue tratada de manera hostil durante el proceso, donde se dudó de su testimonio en lugar de centrarse en los hechos denunciados. Este caso refleja una cultura institucional que sigue cuestionando la credibilidad de las mujeres, evidenciando la urgente necesidad de reformar el sistema judicial para garantizar que las víctimas sean escuchadas, protegidas y respetadas.
AINHOA CUADRADO AYBAR- ACG consultora de igualdad de género con enfoque de ruralidad
1/21/20253 min read
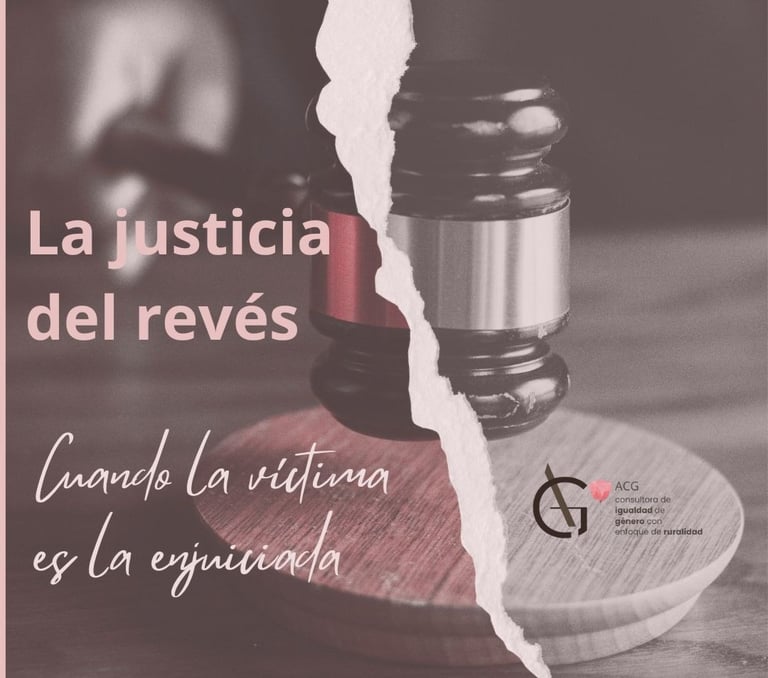

La justicia del revés: las víctimas son las enjuiciadas
El reciente interrogatorio del juez Adolfo Carretero a la actriz Elisa Mouliaá, en el marco del proceso por agresión sexual contra el político Íñigo Errejón, parece que es al revés: verdugos, víctimas o viceversa; constituye un ejemplo claro de cómo la violencia institucional puede amplificar el sufrimiento de una víctima. Lo que debería haber sido un espacio seguro, de escucha y respeto, se transformó en un escenario donde el peso de la duda, los juicios de valor y un trato hostil recaían sobre quien denuncia, en lugar de enfocarse en los hechos denunciados.
Durante su declaración, Mouliaá relató cómo fue agredida sin su consentimiento, llegando a expresar que sospechaba que se le había administrado alguna sustancia en su bebida. Estos hechos son graves y merecen ser tratados con la máxima diligencia y sensibilidad. Sin embargo, el juez adoptó un tono que no solo cuestionó su testimonio, sino que lo hizo desde un lugar que podría interpretarse como una voluntad de desacreditarla. En lugar de enfocarse en el acusado, la sensación que proyectó la sala era que era ella quien estaba siendo juzgada.
Preguntas formuladas con un lenguaje agresivo, alusiones que parecen buscar contradicciones en lugar de construir un relato claro de los hechos, y una actitud que reflejaba escepticismo hacia el testimonio de Mouliaá no son actos neutrales. Son expresiones de una cultura institucional que aún duda de las mujeres cuando alzan la voz. Esto genera un mensaje claro para quienes presencian el proceso: la justicia, lejos de proteger, puede ser un espacio de hostilidad y juicio hacia la víctima.
Imaginar lo que esto significa para Mouliaá no requiere mucho esfuerzo. Si desde fuera este tipo de trato genera angustia, indignación y un sentido de injusticia, la experiencia directa para ella debe haber sido devastadora. La sala de justicia, lejos de ser un lugar donde su testimonio fuera escuchado y protegido, se convirtió en un nuevo escenario de violencia, esta vez institucional. La sensación de soledad y vulnerabilidad que esto provoca es una barrera invisible pero potentísima para muchas otras mujeres que consideran denunciar agresiones sexuales.
Resulta importante invitar a una reflexión pública: comparemos el tono y el trato del juez Carretero hacia Elisa Mouliaá con el tono y el trato hacia Íñigo Errejón.
¿Qué mensajes implícitos están presentes en esa diferencia?
¿Cómo se interpreta el papel del juez cuando parece tratar con mayor suavidad al denunciado que a la denunciante?
Este ejercicio de análisis no solo es necesario, sino urgente, para evidenciar las desigualdades en el tratamiento judicial y las posibles barreras que esto genera para quienes buscan justicia.
No estamos hablando de un caso aislado, sino de una dinámica que se replica en diferentes espacios institucionales. La ley y el sistema judicial, que deberían estar al servicio de las víctimas, muchas veces las revictimizan. Esto sucede porque, aunque las normas puedan cambiar, las actitudes y los imaginarios colectivos tardan mucho más en transformarse. Es en estos imaginarios donde se encuentra la raíz del problema: se sigue pensando que la credibilidad de las mujeres está sujeta a escrutinio, que sus relatos deben superar una serie de filtros y pruebas para ser considerados válidos.
El caso de Mouliaá debería servir como un punto de inflexión. Es urgente que el sistema judicial adopte prácticas que prioricen el bienestar y la dignidad de las víctimas. Esto implica no solo formación obligatoria en perspectiva de género para jueces y magistrados, sino también un cambio profundo en cómo se conciben los procesos judiciales relacionados con violencia sexual. Las víctimas no son el objeto de duda; son el centro del proceso y deben ser tratadas con el respeto que merecen.
La indignación de quienes observan no puede quedarse solo en una reacción momentánea. Es necesario que se traduzca en un impulso para reformar un sistema que, cuando actúa de esta manera, no hace justicia ni a las víctimas ni a la sociedad en su conjunto. ¿Al servicio de quién está la justicia? Incorporar la perspectiva de género en los procesos judiciales no es solo una necesidad apremiante, sino un recordatorio de que aplicar justicia, en su sentido más puro, no debería ser una obviedad, sino el eje central de todo sistema judicial.

¿Hablamos?
© 2024. All rights reserved.
ACG consultora de igualdad de género con enfoque de ruralidad


